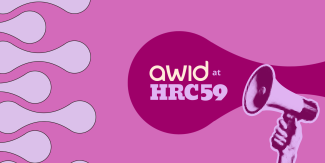El Consejo de Derechos Humanos es el principal órgano político de derechos humanos de la ONU. Es el espacio en donde los países discuten y negocian cuestiones de derechos humanos, se desafían y se exigen la rendición de cuentas mutua por las violaciones de estos derechos.
(Conoce más sobre el Consejo de Derechos Humanos, su estructura y por qué les feministas participan en él acá.)
Conocida comúnmente como el período de sesiones del año dedicada al género, la sesión de cuatro semanas del HRC59 se llevó a cabo del 16 de junio al 9 de julio. Incluyó resoluciones centradas en el empoderamiento económico de las mujeres y en los derechos económicos y sociales, paneles sobre violencia de género en contextos de conflicto, posconflicto y situaciones humanitarias, así como diálogos interactivos con mandatos de los Procedimientos Especiales sobre el trabajo de cuidados y los derechos de les trabajadores doméstiques.
Si bien estos procesos estaban en marcha —y como en años anteriores—, no podía ignorarse la creciente crisis de credibilidad y legitimidad que enfrenta la ONU. Los retrocesos en las normas de derechos humanos, la inacción y complicidad de los Estados poderosos frente al genocidio en Gaza, y la crisis de financiamiento de la ONU han vuelto aún más urgente la pregunta de fondo: ¿pueden las instituciones globales de derechos humanos aportar realmente a la justicia y la rendición de cuentas?
El género en el HRC59: los peligros de los enfoques proteccionistas de los derechos
En el HRC59 continuaron las iniciativas de Estados, organizaciones y actores institucionales antigénero para imponer interpretaciones restrictivas y proteccionistas de los derechos vinculados al género y la sexualidad. Si bien la sociedad civil celebró el texto final de la resolución impulsada por Canadá acerca de la necesidad de acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas: prevención a través del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, esta fue objeto de nueve enmiendas: seis presentadas por Rusia y tres por Bahréin. Estas enmiendas hostiles, una táctica recurrente por parte de algunos Estados, vinieron acompañadas de los ya conocidos argumentos en contra del lenguaje que hace referencia a la educación sexual integral y la autonomía corporal, y que niegan que estos conceptos cuenten con amplio respaldo dentro de la ONU, a pesar de haber sido adoptados previamente por el Consejo.
Durante el período de sesiones también se evidenció un aumento en el uso del concepto de “derechos basados en el sexo” por parte de algunos Estados, una noción promovida en los últimos años por la actual Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, así como por organizaciones cristianas conservadoras como Alliance Defending Freedom. El enfoque de los “derechos basados en el sexo” entra en conflicto con normas de derechos humanos de larga data que abordan la discriminación por razones de género. Las organizaciones feministas han trabajado intensamente para cuestionar esta concepción restrictiva, biológica y esencialista de lo que significa ser mujer, demostrando que está arraigada en una historia profundamente racista y colonial que vigila y disciplina las “transgresiones” de género y sexualidad.
En su libro, Enemy Feminisms, Sophie Lewis recuerda cómo los movimientos sufragistas en Occidente no dudaron en alinearse con los objetivos imperiales del Estado y con actores conservadores en nombre de la “protección de las mujeres” (principalmente mujeres blancas y de clase media) frente a varones racializados y a la “desviación sexual”. Podemos trazar paralelos evidentes con los actores conservadores y las organizaciones “críticas del género” de la actualidad, que reproducen la misma lógica paternalista en torno al género y la sexualidad, en la que a las mujeres y niñas se las presenta como inherentemente vulnerables y necesitadas de protección estatal y patriarcal. Esa “protección” se invoca frente a mujeres trans (a través de la imposición de espacios separados por sexo), frente al llamado “lobby proxeneta” (mediante la criminalización del trabajo sexual) o incluso frente a elles mismes (mediante la negación del acceso a una educación sexual integral).
El informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas sobre los “derechos basados en el sexo” fue utilizado por Estados como la Santa Sede, Argentina, Qatar y Egipto para cuestionar el lenguaje sobre violencia de género durante la negociación de las resoluciones. Esta falsa dicotomía entre “violencia basada en el sexo” y “violencia de género” tuvo un papel central en la resolución sobre el empoderamiento de mujeres y niñas en el deporte y a través de este que impulsó Qatar. Si bien el enfoque de los “derechos basados en el sexo” no se incorporó al texto final, el contenido de la resolución fue notablemente más débil en comparación con iniciativas anteriores, como la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la eliminación de la discriminación contra mujeres y niñas en el deporte, impulsada por Sudáfrica, y el posterior informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la intersección entre raza y género en la discriminación en el deporte, elaborado en cumplimiento de dicha resolución. Valoradas por los feminismos por su análisis estructural e interseccional de la discriminación de género y racial en el deporte de alto rendimiento, estas iniciativas constituyeron una respuesta oportuna frente a la discriminación que enfrentaban en ese momento atletas negras como Caster Semenya.
Un sistema de derechos humanos que cumpla con su función debería brindarnos herramientas y marcos que permitan exigir responsabilidades a los Estados y actores no estatales por estas violaciones de derechos, en lugar de seguir generando daño a personas trans, trabajadores sexuales y comunidades racializadas. La aparición del debate “género versus sexo” en el sistema de derechos humanos es una manifestación de la vigilancia y el control del género que se ejerce a nivel global, como en el caso de Imane Khelif, la boxeadora argelina señalada en los Juegos Olímpicos por su identidad de género, o los numerosos retrocesos legales contra la autonomía corporal de las personas trans en el Reino Unido y Estados Unidos.
El sistema de derechos humanos y su falta de respuesta frente a los genocidios en curso y al orden económico profundamente desigual
En realidad, la falta de credibilidad del sistema de derechos humanos siempre ha estado ligada a su incapacidad (y falta de voluntad) para enfrentar de manera profunda tanto los legados como las formas contemporáneas del imperialismo, el colonialismo y el racismo, así como su par más reciente: el neoliberalismo. El ejemplo más evidente en la actualidad es cómo los Estados occidentales y actores institucionales respaldan políticas “progresistas” en defensa de la autonomía corporal y los derechos sexuales y reproductivos, pero trazan un límite infranqueable cuando se trata de reconocer la autodeterminación y la autonomía corporal del pueblo palestino. Su complicidad no se limita únicamente al apartheid y al genocidio en Palestina, sino también a los daños provocados por el poder corporativo, el extractivismo y el comercio de armas. Las sanciones impulsadas por Estados Unidos (y el posterior silencio de los Estados occidentales) contra la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese, en respuesta a su informe que expone la complicidad de las corporaciones en el genocidio en Palestina, lo dejaron en evidencia de forma contundente.
La sociedad civil y la ONU en el contexto de recortes presupuestarios, militarización y captura corporativa
En este momento, los recursos se destinan al gasto militar y a enriquecer a las corporaciones y a las élites globales. Las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas en la Mayoría Global, soportan el peso principal de este ajuste financiero. Mientras los donantes cambian de prioridades o reducen por completo los fondos, muchas organizaciones clausuran sus operaciones o las reducen drásticamente. Esta situación se agrava aún más por los recortes de financiamiento dentro del sistema de la ONU, a medida que los Estados poderosos se alejan de la cooperación multilateral y dejan de aportar financieramente al sistema multilateral. Las graves consecuencias de esta situación se hicieron evidentes durante este período de sesiones: se redujo el número de sesiones e informes, se restringió el espacio destinado a los eventos paralelos de la sociedad civil y no se garantizó la participación híbrida. Los espacios para que la sociedad civil le exija a los Estados que rindan cuentas y objete las injusticias dentro del sistema y las que le son inherentes no han hecho más que reducirse.
En el fondo, el impacto tanto de las iniciativas abiertamente “antigénero” como de aquellas que recurren al purplewashing de forma encubierta pone a prueba la brújula política de quienes defienden agendas feministas en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué implica para les feministas cuando el género y la sexualidad se utilizan como piezas de intercambio y son cooptados por el sistema y los Estados, ya sea para aparentar compromiso o, de forma más grave, para encubrir sus violaciones, o ambas cosas a la vez? Incluso les feministas que tienen acceso a estos espacios reconocen la falta de credibilidad del sistema de derechos humanos. Sin embargo, el costo de abandonar estos espacios puede parecer demasiado alto, especialmente cuando activistas a nivel nacional los perciben como uno de los pocos caminos visibles hacia la rendición de cuentas. Además, ¿qué implica alejarnos cuando son justamente las comunidades más afectadas por las violaciones, en especial por el genocidio, quienes siguen exigiendo que el sistema rinda cuentas y asuma su responsabilidad?
En tiempos de crisis, debemos comprometernos con una política basada en la solidaridad y afrontar preguntas fundamentales sobre nuestra relación con el poder, los recursos y las instituciones. Desde la inequidad del orden político y económico global, hasta la cooptación neoliberal de nuestros derechos, este momento político nos exige modificar nuestro enfoque estrecho y compartimentado en el abordaje del género y la sexualidad. Y nos exige también que resistamos contra la cooptación de nuestras luchas a cambio de conquistas de corto y mediano plazo. No hay respuestas sencillas sobre cómo llevar todo esto a la práctica. Ha pasado un año desde el 68ª período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, pero la pregunta central de este texto de reflexión de Sachini Perera sigue más pertinente que nunca:
¿Qué estamos dispuestes a perder —sea de manera temporal o definitiva— al asumir posturas firmes, disruptivas y sin concesiones, con una mirada internacionalista, ya se trate de Palestina, Sudán, Irán, el Congo, Cachemira, Papúa Occidental o el Sahara Occidental? ¿O a dejar en claro a quienes se presentan como defensores de la igualdad de género entre los Estados Miembros que su supuesto apoyo, su alianza y su estrategia de purplewashing o pinkwashing ya no pueden ser moneda de cambio para elegir selectivamente qué luchas —profundamente interconectadas— están dispuestos a acompañar?
1 Sophie Lewis Enemy Feminism: TERFs, Policewomen, and Girlbosses Against Liberation (2025) pg.109